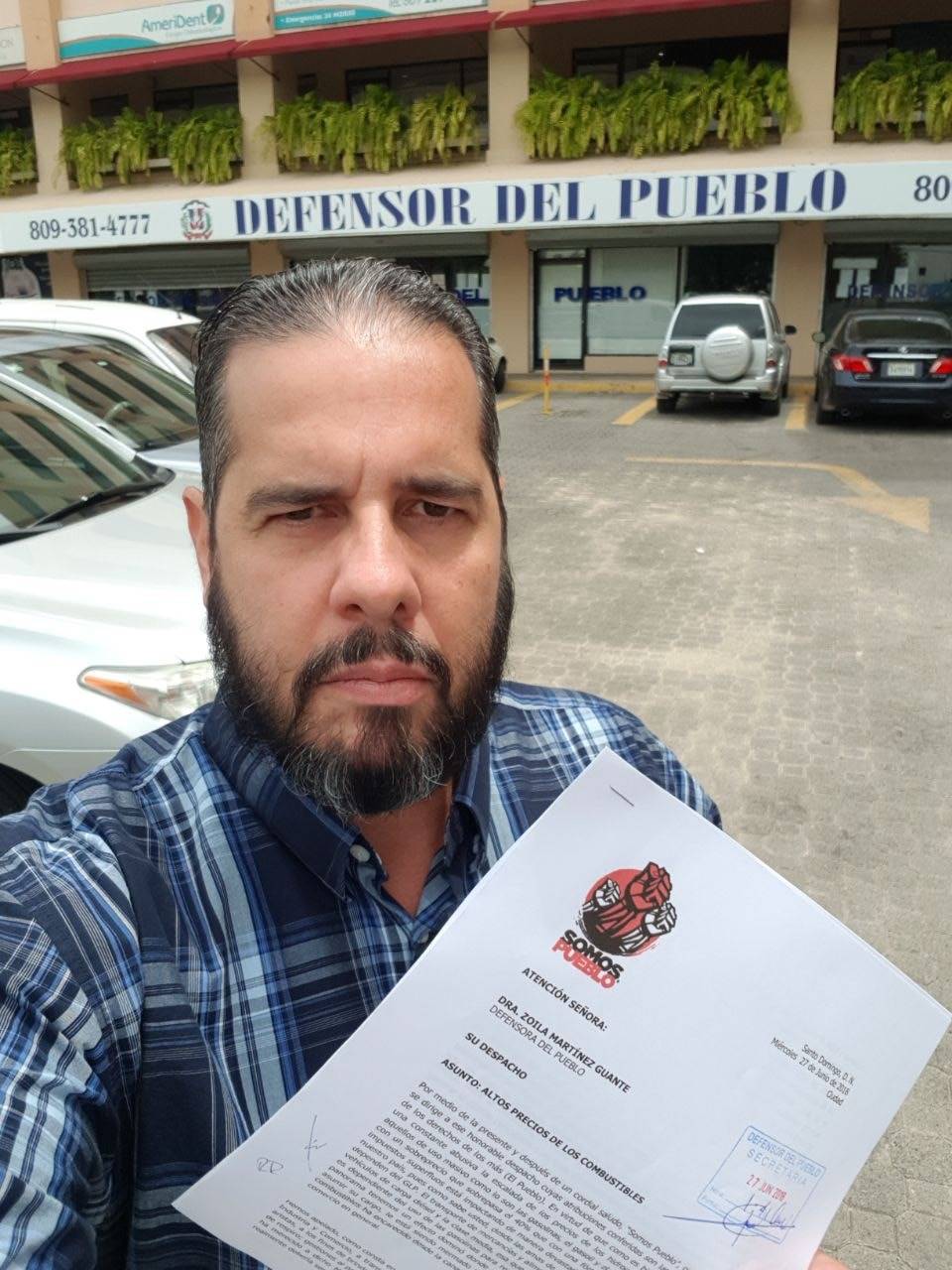En sociedades rígidas, conservadoras y censuradas, el modelo inspirador es el “hombre bueno”. La política, como simbología expresiva de la persuasión, es el arte de las buenas apariencias, de las formas convencionalmente correctas, del lenguaje equilibrado, cauto y prudente, de la buena imagen urbana. En democracias aburridas y grises, ser “bueno” es la primera condición para darle seguridad a los poderes fácticos, despertar simpatía en el electorado domesticado y crear confianza en el gran capital.
El bueno es el que conoce y se sujeta a las fronteras del sistema, a los intereses protegidos, a los clichés oficiales, a los valores tradicionales y a los emblemas atávicos. Su discurso es neutral, abstracto, genérico y de progreso. Para el bueno todos somos buenos, por eso no usa nombres propios ni nadie es responsable de lo malo: todos somos víctimas y héroes del destino, ese que con esfuerzo podemos cambiar. El bueno no falla, no yerra, no juzga, no acusa, no reprende y siempre tiene una justificación razonable. Todo es perfectible, alcanzable y conciliable. Su discurso es optimista y esperanzador. No deja ver sus debilidades, se reserva los juicios, piensa las respuestas, estudia las conveniencias, cuenta los pasos, mide los riesgos y anticipa las consecuencias. Descubre virtud hasta en lo mediocre con tal de no lastimar sensibilidades. Valora más el efecto de las palabras que lo que comunica. Estar bien con todo el mundo y rendirse al “consenso” es para el bueno filosofía de vida. Es sensible a los conflictos. Para el bueno todo problema tiene una corrección dentro del sistema, al que no cuestiona ni por un desvarío. No se involucra en nada que lo exponga ni comprometa más allá de sus intereses. Tiene una opinión universalmente comprensiva de todo y de todos. Es el político perfecto del status quo.
Uno de los buenos más exitosos en la historia política dominicana es Leonel Fernández. Con un discurso impersonal y conceptual, no ofendió a nadie, evitó las confrontaciones, se mantuvo al margen de los temas espinosos, respetó y se alió al establishment, fue tolerante con las críticas, no respondió insultos, deslindó su vida personal de la pública, mostró una sonrisa diplomática, buscó a sus adversarios y les dio libertad a sus ministros para que administraran la hacienda pública a su discreción, tanta que terminaron como dueños. Se mantuvo distante de la cotidianidad desgastante del poder para ocuparse de las grandes decisiones de Estado. Prefirió presidir antes que gobernar. La idea era evitar la corrosión de la cercanía y de la gestión corriente.
Leonel Fernández descifró los nuevos códigos generacionales para incorporarse al mundo de sus fascinaciones cibernéticas; asumió el lenguaje de los tiempos para modelar su técnica comunicacional. Su discurso conectó con un electorado predominantemente joven y urbano. Con el tiempo en el poder se fueron revelando dos “pesadas” debilidades: la primera, una grieta retórica entre la realidad objetiva y subjetiva; la segunda, una grotesca inconsistencia entre la palabra y los hechos. Fernández usaba la palabra para impresionar, olvidando que el discurso es más persuasivo cuanto mejor interpreta la realidad objetiva. Se convirtió en un refinado sofista. Dogmatizaba sus disquisiciones encajándolas en unos clichés muchas veces satirizados. El galanteo retórico se convirtió en un vicioso hábito que lo enamoró de su mente y su voz. Al perder la capacidad para impresionar, trastornó el sentido de la realidad y perdió la comunión emotiva con la gente hasta el punto de que, al final de su mandato, su voz molestaba y su cansado discurso se alejó de los apremios cotidianos. Al final, Leonel terminó como un gran extraño en un pequeño mundo de incontables carencias.
Era necesaria entonces otra “bondad”, de menos palabras y más acciones. Así emergió Danilo Medina, un hombre opaco, rutinario, sin rebuscamientos ni afectaciones. Su mejor discurso fue el silencio. Entendió que la palabra no podía admitir más estiramientos para redimirla de su devaluación. Su principal estrategia fue no parecerse a Leonel. Vino con cara de ángel y expresión cándida y lastimera. El tiempo se encargó de develar su personalidad fría, meticulosa e intrigante. Hoy guarda un silencio forzoso, truculento y distinto: por complicidad, por culpa, para no seguir mintiendo ni admitir el hundimiento moral de su gobierno.
En las reservas del relevo generacional del PLD (la llamada fábrica de presidentes de Leonel Fernández) hay un inventario de muchachos buenos, tan buenos que perdieron identidad para diluirse en Danilo Medina y evitar perderlo como único aval para su futuro político. Sus palabras los definen, revelan y tasan. Escuchemos a Francisco Domínguez Brito: “Me siento dueño y parte del gobierno. Soy esencia de este gobierno; corresponsable de lo bueno y malo; admirador de Danilo Medina y orgulloso de ser peledeísta”. Reinaldo Pared Pérez se define como “el candidato que garantiza la unidad, la continuidad en el gobierno” y Carlos Amarante Baret, cruzado furibundo de las causas danilistas, afirma que “el presidente Danilo Medina ha hecho el mejor gobierno de la República Dominicana en los últimos cincuenta años”. Esas son las primorosas promesas del PLD, los presidenciables del bicentenario de la República, sin capacidad para construir un liderazgo de fibras sustentado en sus propias visiones, competencias y méritos. Líderes de pañales, leche y biberón, pero formidablemente buenos.
Creo que más temprano que tarde la sociedad demandará liderazgos malos, que no reparen en las consecuencias de su accionar, que dejen ver sus fragilidades, que no disimulen sus creencias, que manden a la mierda; que asuman riesgos, que enfrenten, contesten, emplacen y critiquen; que llamen a las cosas por su nombre, que eviten los formatos y libretos, que no presten su opinión y que pierdan sonrojo cuando “metan la pata”. Cuando eso suceda, llámenme.
joseluistaveras2003yahoo.com
Fuente: Diario Libre.